Los gatos de Lara y el Doctor Zhivago

Si en algún lugar escuchamos el nombre de Olga Ivínskaya lo más seguro es que no tengamos ni idea de quién es. Decir que fue una notable poetisa, traductora. editora y escritora rusa será- por otro lado, a buen seguro – como no decir nada. Si señalamos, en cambio, que se trata de la musa de Boris Pasternak, quien además le inspiró al escritor ruso el personaje de Lara, el amor de su Doctor Zivago (1957), entonces, la cosa cambia.
Olga Ivínskaya (1912-1995) profesó desde muy pronto una admiración extraordinaria por la poesía del Premio Nobel ruso, que finalmente le llevaría a conocerlo en 1946 y a entablar una relación amorosa que perduraría hasta la muerte del autor. El celo censor y represor del estalinismo, que vigilaba los pasos de Pasternak, acabó con el arresto de Ivínskaya en 1949 y con una sentencia a cinco años de reclusión en el Gulag, lo que era un claro intento de las autoridades por presionar a Pasternak, el gran poeta de su tiempo, para que dejara de criticar al régimen. En 1953, es puesta en libertad y, pese a que su amado no acabará de dejar a su mujer, compartirá con ella largas temporadas de su vida.
Tras la muerte de Pasternak en 1960, fue arrestada de nuevo, cumpliendo otros cuatro años de una sentencia de ocho. Sería ya en 1988, cuando – bajo el gobierno de Mijail Gorbachov – fue rehabilitada.
En traducción española, puede leerse el relato – un tanto desordenado y confuso, pero lleno de pasajes entrañables – en el que narra su relación con Boris Pasternak, bajo el título de Rehén de la Eternidad. Mis años con Pasternak. En el mismo, aparecen detalles minúsculos de la cotidianidad del autor y su amada, algunos de los cuáles traemos hasta las páginas de Cat&Dog Tank, como documentos íntimos y preciosos de la vida del genio.
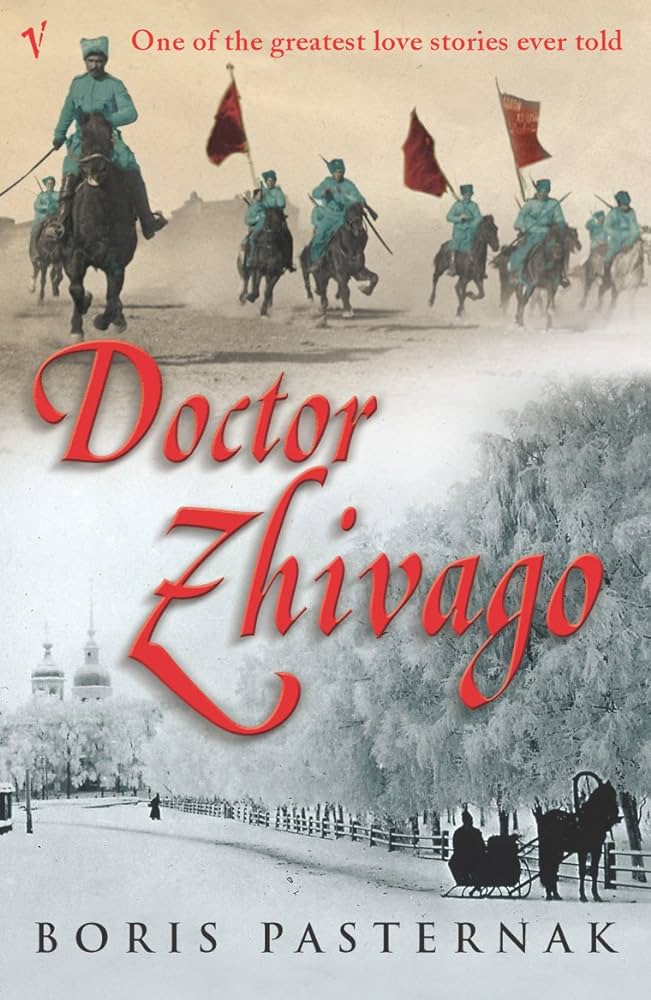
“No obstante, nuestro «personal» y nuestro hogar aumentaban. Nuestro personal se componía de Kuzmich (encargado de la calefacción) y de una vecina, Olga Kuznetsova (nuestra asistenta). Olga era una mujer vieja, muy devota, de familia de campesinos medios, víctimas de la colectivización. Había sufrido desgracias durante su vida y se encariñó mucho con nosotros.
El relato de estos años felices no sería completo si no citara aquí a aquellos que ocuparon un gran lugar en nuestro hogar: los animales.
No, no criábamos ganado, ni mayor ni menor. Teníamos solamente un «ganado menor bigotudo»… Un día en que Boris había dejado su americana sobre el diván, Murka, la gata de Kuzmich, se echó encima y parió dos maravillosos gatitos. En aquel tiempo, estábamos releyendo la novela de O. Henry, “Coles y Reyes”, y Boris bautizó a los dos gatos Dinky y Pinky. En seis meses, uno de ellos creció mucho, y se convirtió en un hermoso gato azul de Angora. Boris le llamaba «el príncipe felino». Hay que decir que entonces no estaba abrumado aún por el gran número de mis protegidos. El príncipe felino era, efectivamente, muy hermoso, sobre todo cuando se alzaba sobre sus dos patas traseras, cubierto de nieve, mirando por el cristal de la ventana, pidiendo entrar en la casa; lo hacía deslizándose por el postigo y venía junto a nosotros, cariñoso, con su bonito pelo, de reflejos azules, todo helado. A Boris le fascinaba, como le fascinaba cualquier manifestación de la belleza.
Pinky era muy divertido. En primavera, por ejemplo, un día nos trajo un huevo que robó de un gallinero vecino, haciéndolo rodar por el sendero con la ayuda de sus patas y su hocico. Esta «hazaña» la repitió más de una vez. Boris Leonid sugirió indemnizar a los vecinos por estos pequeños robos. Pero a mí me daba miedo denunciar a Pinky: ¿y si lo mataban? Era mejor callar. Pero Pinky murió pronto de una enfermedad de la edad temprana. Dinky, la hembra, estaba destinada a vivir largo tiempo. Le gustaban las cosas brillantes, arrancaba las bolas del árbol de Navidad y las escondía en su cesto. Boris decía que era «una mujercita metamorfoseada en gata».
Una vez, con gran consternación de Olga, cogió entre sus dientes mi reloj de pulsera de oro, saltó por la ventana y la pillamos en el acto de hacerlo.
—Es un bicharraco, Olga Vsevólodovna —reprobó Olga-—.
En lugar de traer las cosas a casa, se las lleva. Si no la hubiese atrapado, podrían haberme acusado de robar el reloj.
Olga estaba inconsolable. Boris y yo nos reíamos, le asegurábamos que nunca hubiéramos podido culparla. Boris se lanzó a una larga disquisición filosófica que tenía por tema que no es malo perder las cosas, los manuscritos, y que nunca hay que dolerse de lo que se ha perdido. (Pero yo sabía perfectamente cuánto sentía haber perdido las cartas de Tsvetáieva.)”



