La sutileza animal de Fiodor Dostoyevskii
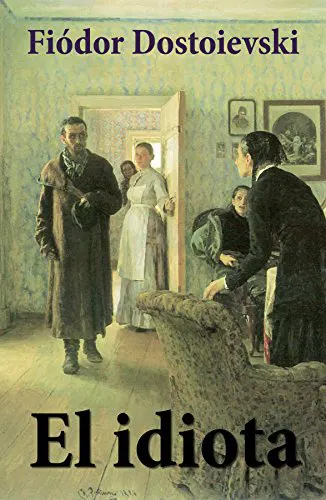
De todas las lecturas de Dostoyevskii, El Idiota fue quizás la que resultó menos inspiradora a la generación que despertaba a la literatura en los años 80. De hecho, creo que no la entendimos en absoluto. Así como la trama psicológica de Crimen y Castigo nos atrapó y nos quitó el aliento o el sesgo policíaco de Los Hermanos Karamazov nos mantuvo en una expectación inusitada, El Idiota aparecía a nuestros ojos como un drama interior demasiado estático y lleno de personajes y actitudes incomprensibles… como un universo desenfocado. Da la sensación de que sólo la edad permite empezar a percibir en toda su grandeza los nítidos contornos de este monumento literario. Pues bien, entre todos los descubrimientos que genera la vuelta sobre esta obra, hay uno concreto que muestra como pocos la importancia de la relectura… el retorno a los textos fundamentales para descubrir en ellos matices que no supimos percibir en su momento, mientras le acusábamos casi siempre al escritor de lo que sólo era nuestra incapacidad para llegar al tuétano de la narración. Nos referimos al episodio del tren que referiremos a continuación. En él, se cuenta una de las miles de pequeñas historias que anidan en las novelas del autor ruso. Donde en su tiempo sólo fuimos capaces de ver una anécdota desternillante (que nos ponía, sin duda, a la altura del beocio personaje que – falsamente – se la atribuye en la novela), hoy vemos claramente una muestra de cómo la maldad intrínseca a determinados personajes se percibe con claridad en lo desalmado de su proceder con los animales; aunque en este caso, la falsa atribución de la historia le añada aún otros adornos, como el de la mezquindad. Ahí va.
“El general seguía contestando con gran verbosidad a las preguntas de Nastasia Filipovna.
—He tenido, en efecto, mucha amistad con Ivan Fedorovich Epanchin. Él, yo y el difunto príncipe León Nicolaievich Michkin, a cuyo hijo he abrazado hace poco, después de no verle durante más de veinte años, éramos inseparables, una cosa así como los tres mosqueteros: Athos, Porthos y Aramis. Pero, ¡ay!, uno yace en la tumba, muerto por una calumnia y por una bala, otro se encuentra ante usted luchando también con las calumnias y las balas…
—¿Con las balas? —exclamó Nastasia Filipovna.
—Aquí están en mi pecho, y aun me duelen cuando el tiempo cambia. Las recibí en el asedio de Kars. En los demás sentidos, vivo como un filósofo: paseo, juego a las damas en el café, como un burgués retirado de los negocios, y leo la Indépendence. En cuanto a Epanchin, nuestro Porthos, no mantengo relaciones con él desde un incidente que me sucedió hace tres años en el tren, por culpa de un perrillo faldero…
—¿De un perrillo faldero? ¿Qué le pasó? —dijo, con viva curiosidad, la visitante—. ¿Un incidente a propósito de un faldero? ¿Y en el tren? —añadió, como si las palabras del general le recordasen algo conocido.
—Fue un incidente tonto, que casi no merece mención. Me sucedió con la señora Schmidt, institutriz en casa de la princesa Bielokonsky. Pero no vale la pena de referirlo.
—¡Sí! ¡Cuéntelo! —exclamó Nastasia Filipovna, jovial.
—Yo no había oído hablar de ello antes —observó Ferdychenko «C’est du noveau».
—¡Ardalion Alejandrovich! —exclamó Nina Alejandrovna, suplicante.
—¡Papá: ahí fuera preguntan por usted! —manifestó Kolia.
—La historia es estúpida y puede ser contada en dos palabras —empezó el general, con aire de suficiencia—. Hace dos años, poco más o menos, se acababa de inaugurar la línea férrea de… Teniendo que hacer un viaje de mucha importancia relacionado con mi retiro, me puse un traje civil y fui a la estación. Tomo allí un billete de primera clase, subo al tren, me siento y empiezo a fumar. O mejor dicho, continúo fumando, porque tenía el cigarro encendido antes de subir al coche. Yo iba solo en el departamento. No está permitido fumar, pero tampoco prohibido, así que es una cosa sentida a medias. Además, estaba abierta la ventanilla. De pronto, en el momento de ir a salir el convoy, dos señoras que llevan un perrillo faldero suben al departamento y se instalan frente a mí. La una ostenta un lujoso vestido azul celeste. La otra, de apariencia más modesta, viste un traje de seda negra, con esclavina. Las viajeras tienen un aspecto importante, miran en torno con altivez y hablan en lengua inglesa. Yo, naturalmente, continúo fumando como si tal cosa. Para ser más exacto, debo decir que vacilé un momento, pero en seguida me dije: «Puesto que la ventanilla va abierta, el humo no puede molestarlas». El faldero va sobre las rodillas de la señora de azul. Es muy pequeño, no mayor que mi puño, negro, con las patas blancas y muy raro. Luce un collar de plata con una inscripción. Yo prosigo fumando sin preocuparme de mis compañeras de viaje, aunque noto que parecen desazonadas. Sin duda es mi cigarro el que las pone de mal humor. Una de ellas me mira a través de sus impertinentes de carey. Pero yo sigo impasible. ¡Cómo no dicen nada! Si me hubiesen indicado algo, hecho una alusión, cualquier cosa… ¡Para algo se tiene lengua! Pero no; callan. De improviso, sin la menor advertencia previa, como si se volviese loca repentinamente, la dama del vestido azul me arranca el cigarro de las manos y lo tira por la ventanilla. El tren vuela. Yo la miro asombrado. Es una mujer estrafalaria, realmente estrafalaria, gruesa, de saludable aspecto, corpulenta, rubia, de mejillas rosadas (y hasta demasiado rosadas ¿saben?). Sus ojos, fijos en mí, exhalan relámpagos. Sin pronunciar una palabra, con perfecta cortesía, una cortesía casi refinada, me adelanto hacia el faldero, lo cojo por el cuello y, ¡zas!, lo envío a hacer compañía al cigarro. No tuvo tiempo más que de lanzar un ligero ladrido. Y el tren continuó su carrera…
—¡Es usted un monstruo! —exclamó Nastasia Filipovna, riendo y palmoteando como una niña.
—¡Bravo, bravo! —gritó Ferdychenko.
Ptitzin no pudo reprimir una sonrisa, aunque le había disgustado también la aparición del general. El propio Kolia, que tan intranquilo parecía antes, acogió con aplausos y risas el relato de su padre.
—Y yo estaba en mi derecho y me sobraba la razón —prosiguió triunfalmente el general—, porque si está prohibido fumar en el tren, con mayor motivo está prohibido llevar perros.
—¡Bravo, papá! —exclamó Kolia con entusiasmo—. ¡Es magnífico! Yo habría hecho sin duda lo mismo que tú. ¡Desde luego!
—¿Y qué le pareció aquello a la señora? —preguntó Nastasia Filipovna, impaciente por conocer el desenlace de la aventura.
—Aquí es precisamente donde el incidente se convierte en desagradable —repuso el general arrugando el entrecejo—. Sin decir una palabra, sin advertencia alguna, la señora me asestó una bofetada. ¡Cuándo le digo que era una mujer estrafalaria!
—¿Y qué hizo usted entonces?
El general bajó la vista, arqueó las cejas, encogió los hombros, apretó los labios, abrió los brazos y, tras un instante de silencio, dijo bruscamente:
—No pude contenerme.
—Y, ¿le pegó duro?
—Le aseguro que no. Se produjo un escándalo, pero no le pegué con fuerza. Me limité a defenderme, a rechazar el ataque. Desgraciadamente, todo el asunto parecía organizado por el mismo demonio. La señora del vestido azul resultó ser una inglesa, institutriz en casa de la princesa Bielokonsky, y la dama de negro era la mayor de las hijas de la princesa, una soltera de treinta y cinco años. Sabida es la intimidad que existe entre el general Epanchin y esa familia. Hubo lágrimas, desmayos, se vistió luto por el perrillo favorito, las seis hijas de la princesa unieron sus lágrimas a las de la institutriz… En resumen: el fin del mundo. Desde luego yo presenté excusas, escribí una carta… Pero no se me quiso recibir ni a mí ni a mi carta. De allí resulté mi ruptura con los Epanchin y finalmente mi expulsión del ejército.
—Dispénseme —interrumpió Nastasia Filipovna—. ¿Cómo se explica usted que hace seis días se haya publicado exactamente la misma historia en la «Indépendence», periódico que recibo con regularidad? ¡Es exactamente la misma! Esta anécdota sucedió en un tren de una línea renana entre un francés y una inglesa, y en ella figuran también un cigarro arrancado de las manos y un faldero arrojado por la ventanilla, y hasta el desenlace es igual que el de su aventura. Incluso el vestido de la dama era azul celeste…
El general se puso muy encarnado. Kolia, no menos confuso que su padre, se llevó ambas manos a la cabeza. Ptitzin volvió la cara rápidamente. Tan sólo Ferdychenko continuó riendo. En cuanto a Gania, estaba sobre un verdadero potro de tortura desde el principio de la conversación.
—Le aseguro —balbució Ardalion Alejandrovich— que a mí me ha sucedido lo mismo…
—Papá —afirmó altivamente Kolia— tuvo, en efecto, no sé qué disgusto con la Schmidt, la institutriz de los Bielokonsky… ¡Me acuerdo muy bien!
—¡Qué coincidencia tan rara! ¡Los incidentes exactamente iguales en los dos extremos de Europa! —prosiguió Nastasia Filipovna, implacable—. Ya le enviaré la «Indépendence Belge».
—Pero repare —observó el general— que mi aventura sucedió dos años antes…
—Verdaderamente, eso implica una diferencia —repuso la visitante, que lloraba ya a fuerza de tanto reír.
—Quiero decirte dos palabras en privado, papá —intervino Gania con voz temblorosa.
Y maquinalmente asió el hombro de su padre. En la mirada del joven se leía un odio infinito.
En aquel momento resonó un violento campanillazo. Alguien había tirado del cordón hasta casi romperlo, lo que hacía prever una visita excepcional. Kolia se precipitó a abrir la puerta.”






